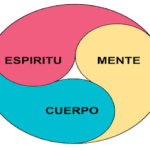La mañana
Despierta La Habana. Una energía secreta fluye desde mar hasta las alturas de Santo Suárez y se desparrama por municipios y barriadas.
Ómnibus repletos. Se apagan las farolas de 23 y O. Gente en todas direcciones. Cambian luces los semáforos. El digital en verde muestra los segundos que faltan para la roja. Uniformes escolares y pañoletas de pioneros inundan aceras, paradas de buses. Los estudiantes de medicina usan sayas y pantalones azul oscuro. El pregón del vendedor de Granma confunde al turista anglosajón que creerá que llaman a una abuela. Vientos alisios, en rachas, abanican la ropa tendida en un balcón. Un almendrón advierte con potente claxon que ahí va él, el mejor. El sol, suave, ilumina fachadas, al muro que grita en rojo: ¡Viva la Revolución!
El mar manosea con sus olas el muro del Malecón y muestra un mercante que parece estático en el horizonte. Baja por P, del Hotel Nacional, un Chevrolet convertible Bel Air del 56 de bandas blancas con tres turistas tempraneros que se sueñan en los años cincuenta. El perro callejero, cordial, menea el rabo. Niños negros, blancos, mulatos, achinados se confunden entrando a la escuela de ballet de la calle L. Tela que se ajusta sobre curvas que son curvas firmes y de verdad sin llamar la atención en demasía pues florecen por doquier y sólo la premia algún justiciero piropo, a veces no galano.
Hay brisa. Todavía el calor no invade. El dueño del paladar baldea el piso, lo deja como para comer en él y afuera coloca el letrero: “Donde comen tres, comen cuatro. Todo depende del corazón del que pone el plato.” El policía, nada grandote, ajeno, camina por la acera. Una sombrilla color verde limón hace sentir a la señora que bajo ella anda que su cutis no se ajará. Hiunday, BMW, Kyas y otros modernos vehículos se aparean junto a autos de colección que no llaman la atención entre el tráfico de articuladas guaguas chinas, Ladas de la época soviética, mudas motonetas eléctricas, guagüitas amarillas y negras de la Cooperativa Taxi Rutero y sólidas y viejas motos checas con sidecar. Un timbiriche en el portal de una vivienda abre venta de pizzas, cremitas de leche y guachipupa de naranja.
Prendo la radio y escucho “Yo te quiero, tú me quieres,” mambo de la década de cincuenta interpretado por Olga Chorens y Tony Alvárez. Muevo el dial y escucho, o mal escucho, que la Bienal de Arte que se celebra en La Habana “la disfrutan cubanos y cubanas,” eliminando el periodista el genérico gramatical, aunque después no puede con tal sandez gramatical y dice que “hay muchos extranjeros participando de esa fiesta del arte”, como si, entonces, siguiendo su inicial forma de mal decir, no hubiera ni un visitante del sexo femenino allí. Bajó a buscar pan y en la esquina dos amigos se encuentran y los oigo criticar lo costoso que está el condumio. El músico con violonchelo terciado a la espalda espera la verde para cruzar. Alguien ríe. Alguien llama de acera a acera.
En el aire flota una fragancia de flor olvidada. La gente te toca al hablar: feo para el calvinista, el anglosajón. Si te fajas, te insultan con hijoeputa y maricón y después lo olvidan. Al Parque Central arriban los primeros contendientes de la bronca sin golpes de la peña de la pelota. El viejo gordo que anoche jugó dominó bajo el farol de la esquina, sale a la bodega blandiendo su estropeada libreta de abastecimiento. En los barrios hay ganchitos en muchas puertas: lo empujas arriba y entras. Un sonriente negrón dice a su amigo de pelo claro: “Asere, afloja, dame una tregua.” Alguien se encabrona por la demora de la guagua y cree que en Miami aparece una detrás de la otra y a centavos el viaje.
Anoche, un gentío joven llenaba el muro del Malecón y ahora un solitario pescador con sombrero de alas caídas sueña con una gran presa. En un portal, con los ojos cerrados un señor oye música del recuerdo en su radio de pilas. En una calle del Cerro alguien vocea que repara colchones de muelles. Pasa la pastelera que los anuncia calienticos.
Al Policlínico llegan los pacientes sin que por la mente les pase cuánto cuesta su tratamiento. Por una maltrecha calle de Lawton un larguirucho mulato vende escobas y haraganes. En el Parque del Quijote, 23 y J, un niño con uniforme escolar sube al murito que rodea al metálico manchego, la madre le pregunta: “¿Te gusta el Quijote, mijito?,” y el niño responde que le gusta más el caballo, pues él vaquero está muy viejito.
El obrero ya está en la fábrica. Fuera de parada, toda de blanco impoluto, una santera hace señas a la guagua y el guagüero la complace, por si las moscas. Dos abstraídos señores retirados comienzan a jugar ajedrez en un banco a la sombra frondosa de los árboles que enverdecen el parque de su esquina. En el banco del lado, al parecer menos intelectual, juegan damas.
En otro lejano parque, con el mismo aire húmedo y fresco, se cuentan hazañas y mentiras de cuando la testosterona hacía del novelador el mejor macho cabrío. No hay cola en la acera del Coppelia. Grupos de universitarios sube los ochenta y tanto escalones de la escalinata, donde nace la vivaz calle San Lázaro que topa con el Paseo del Prado. Un borrachito de barrio sale con varias jabas y libretas de abastecimiento a hacer mandados a las vecinas y luego beberá sin perder cariño ni compostura.
Comienza el día en La Habana. Ciudad nada falsa. Nada plástica. De carne y hueso, con montones de problemas que hay que resolver, pero sin secuestros, ni desaparecidos, ni un niño sin escuela, ni un enfermo sin atención médica, igual que en el resto de Cuba. Ciudad cuya sensual imagen babea a los extranjeros (no hay que decir y a las extranjeras). Hace poco, no recuerdo qué institución internacional catalogó a La Habana de Ciudad Maravilla. No se equivocaron. Es incomparable y, su gente, afectuosa como pocas.
¡Qué importa que sus enemigos inventen lo que les venga en ganas contra ella y su sistema! Es capital independiente, socialista, modelada por un asaltador de cuarteles, jefe guerrillero y comunista
Ya amaneció. Las guaguas van repletas y un colibrí se detiene en el aire frente a un balcón donde hay un uniforme verdeolivo tendido.